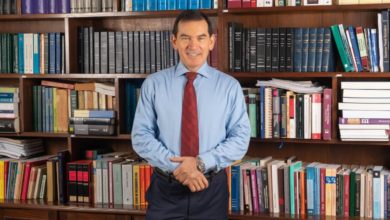Escucha la noticia
Descargar:: Corrupción ampliada
Anecdótica para unos, alarmante para otros, devastadora para los implicados, tanto acá como en otras latitudes del mundo la noticia de que el presidente de Bolivia había obsequiado a una organización indígena un vehículo robado en Chile, e ilícitamente apropiado por autoridades nacionales, develaba la presencia inobjetable y el poder de la corrupción y sus organizaciones en el Estado nacional.
Ya casi nos hemos acostumbrado a despertar con algún nuevo escándalo de corrupción, podría decirse que la marca distintiva de los gobiernos del MAS son los escándalos, y podríamos además pensar que a fuerza de su repetición ya casi se han normalizado, y nos acostumbramos a observar sin asombro todo lo que salpica a autoridades ministeriales, altos dirigentes políticos del oficialismo y otras instancias. De forma perceptiva los bolivianos de a pie sentíamos que la corruptela se movía con mayor intensidad y magnitudes cada vez mayores a medida que los delirios de grandeza del régimen, y la certeza de que estaban para quedarse los próximos cinco siglos, se consolidaban con cada victoria electoral del MAS. Quizá esta falsa impresión hiciera posible desarrollar en ellos un síndrome de invulnerabilidad que, de cuando en cuando, era “curado en sano” a través de un show gubernamental que terminaba metiendo presos a los choferes, a las secretarias, a los conocidos y a cualquier próximo a los verdaderos delincuentes, ahí terminaban los escándalos y se coronaban con el ya conocido y estúpido subterfugio: “Está en manos de la justicia”.
Como siempre no faltan las más curiosas justificaciones y los más rebuscados argumentos al mejor estilo masista. Nada de eso sin embargo logra en verdad eclipsar el impacto subjetivo de ese acontecimiento. La opinión pública percibe que para que suceda algo semejante, para que un automóvil robado llegue a manos del presidente del país y éste ni se entere que es el cuerpo del delito, quiere decir que algo muy grave está sucediendo en el Estado. O no funcionan las instancias, niveles y dispositivos capaces de controlar la corrupción, o la corrupción en todas sus formas se ha instalado en la estructura del poder y forma parte natural de su accionar, es decir, ya no resulta exagerado pensar que el Estado en su conjunto es un monstruoso aparato delictivo, del que, de forma consiente o inconsciente, informada o no, participan todas las instituciones propias de su accionar y todas sus altas autoridades (que se suponen están para evitar cualquier acto que infrinja la ley).
Todo este tramado –sin embargo- dejaba siempre abierto el beneficio de la duda. Quien sabe –decíamos- el presidente no conocía a ese corrupto, quizás no le informaron, tal vez se aprovecharon de su ingenuidad y de su buena fe, etc. Siempre prevalecía la seguridad de que la corrupción era más un fenómeno asociado a las personas que cedían ante el poder del dinero mal habido, aprovechados y oportunistas o funcionarios experimentados en sacar tajada de las instancias en que se desenvolvían.
Todo esto funcionaba así hasta que nos enteramos que el presidente del Estado obsequiaba un vehículo robado. La primera reacción fue preguntarse cómo pudo pasar. Si uno imagina la secuencia de ese acto delictivo, partiríamos desde el minuto en que algún malevo lo toma ilegalmente de alguna calle de la bella ciudad de Arica, otro lo transforma, la red seguirá una serie de pasos especializados; le falsifican papeles (me imagino), lo hacen pasar las fronteras burlando a las autoridades aduaneras o con complicidad de ellas, llega a las instancias nacionales, se involucran instituciones como la Policía Nacional, ministerios, direcciones generales, viceministerios, etc, etc., es decir, ya no puede ser considerado un acto circunscrito a los apetitos delincuenciales de una persona, el Estado se ha transformado en un instrumento delictivo. Tampoco es posible personalizar la corrupción, está en todas partes, en todos los intersticios del poder y sus instituciones. Ese Estado es un complejo aparato corrupto cuyos administradores, más allá de sus autoridades políticas, están agazapadas en el Poder Judicial.
No se trata pues de un hecho más de corrupción, es una poderosa y delicada llamada de atención. Una alarma de urgencia que, si no tenemos la capacidad de aceptar e intentar arreglar las cosas, se ha de devorar el Estado, y con él la sociedad nacional.