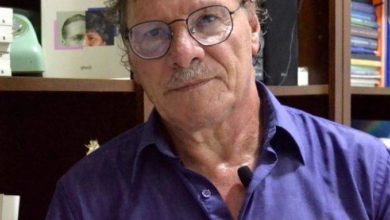La derecha liberal sí existe: una mirada interna de Chile con relevancia latinoamericana
Reseña del libro La derecha liberal sí existe (2025), de Hernán Larraín Matte-
Escucha la noticia
Descargar:: La derecha liberal sí existe: una mirada interna de Chile con relevancia latinoamericana
Para América Latina, entender los procesos políticos que viven los distintos países no es solo una reflexión teórica, sino una necesidad para interpretar los desafíos de gobernabilidad, polarización y reforma social en la región.
Chile, por su tradición de estabilidad democrática y por haber ocupado históricamente un lugar destacado en los índices de libertad política y económica, ofrece un caso particularmente interesante. Sus recientes crisis sociales, los intentos de cambio constitucional y los debates sobre el rol de la centroderecha muestran cómo un país relativamente estable puede verse inmerso en tensiones profundas. Analizarlo desde el punto de vista de quienes participaron activamente en estos procesos permite entender no solo qué pasó, sino también cómo y por qué ocurrieron los hechos, con todas sus complejidades y matices.
Dicho esto, el libro La derecha liberal sí existe (Ariel, 2025), de Hernán Larraín, se convierte en una herramienta clave. Más que un trabajo académico, es un relato personal, riguroso en datos, fechas y nombres, que permite acercarse a los eventos recientes de Chile: el estallido social de octubre de 2019, las administraciones de Sebastián Piñera y el proceso constituyente, todo visto desde la experiencia de alguien que estuvo inmerso en la política. Esta obra ofrece una perspectiva sensata y reflexiva, muy útil para quienes buscan comprender la dinámica interna del país sin quedarse solo con versiones extremas.
Chile en los recientes años
El estallido social de 2019 sorprendió al país y al mundo. Lo que comenzó como un reclamo por el alza del transporte público se transformó en un descontento profundo por brechas sociales y falta de oportunidades. Hernán Larraín ofrece una lectura matizada: reconoce los avances económicos y sociales de las últimas décadas, pero también los malestares acumulados que fueron canalizados de distintas maneras, pacíficas y violentas. “¿Qué diablos ocurrió en Chile en octubre de 2019? Identifico tres lecturas políticas al respecto. La primera sostiene que el “estallido social” es la respuesta de los chilenos a los “treinta años” de neoliberalismo, décadas de abuso y corrupción. Según esta lectura, muy popular entre los intelectuales de izquierda que vieron confirmadas sus teorías sobre el derrumbe del modelo, el 18 de octubre salió a la calle un pueblo oprimido exigiendo un cambio radical de las instituciones a través de una nueva constitución. Una segunda lectura sostiene que el “estallido social” no es otra cosa que un “estallido delictual”, una secuencia de saqueos, destrucción, romantización de la violencia e injerencia de enemigos internacionales buscando desestabilizar la democracia chilena. Una tercera interpretación sostiene que las cosas son más complejas que blanco o negro. Esta tercera lectura, la que suscribo y buscaré articular, admite que el país vivió treinta años de progreso sin precedentes en nuestra historia, pero también reconoce la acumulación de malestares reales y expresiones de descontento pacíficas, que fueron instrumentalizados por algunos grupos que desde la izquierda demostraron débil lealtad democrática” (107). De esta manera, el autor nos muestra que analizar Chile exige reconocer sus complejidades y evitar posturas absolutas, entendiendo que la historia reciente del país combina luces y sombras.
El proceso constituyente, iniciado como respuesta a las demandas sociales, plantea una pregunta central: ¿cómo puede una democracia canalizar conflictos profundos sin caer en la polarización? La experiencia chilena evidenció los riesgos de caer en la fragmentación. La Convención Constitucional y el plebiscito de 2022 muestran que gobernar implica participar activamente en los grandes debates políticos, buscando consensos y respetando la institucionalidad.
El expresidente Sebastián Piñera (1949–2024), por su parte, es retratado por Larraín como un líder que comprendió la diversidad social del país y la necesidad de gobernar con rumbo, rigor y valores democráticos. (…) “Como se destacó en múltiples obituarios tras su muerte, la historia recordará que la derecha en el poder, con Sebastián Piñera a la cabeza, en un momento crítico, no se decantó por la fuerza sino por la democracia. Aun así, retratando su oportunismo y extravío político, la izquierda lo acusó constitucionalmente pocas semanas después del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. En este sentido, se puede decir que el gobierno de Piñera tuvo que enfrentar dos flancos: una izquierda oportunista que pedía su cabeza, y una derecha dura que desconfiaba de la salida democrática” (120-121).
Al cierre de este análisis, conviene atender la conclusión que propone el autor: “No obstante, insisto en que muchos estábamos conscientes de que el problema de Chile no era constitucional. El itinerario constituyente fue la propuesta que entregó la política, que entonces contaba con pocas herramientas, para evitar un desborde institucional. Cualquier evaluación debe tener a la vista ese propósito, con independencia de que Chile finalmente no haya sido capaz de producir un nuevo texto constitucional. El estallido social fue, como dice el intelectual de izquierda Rodrigo Karmy, un momento “destituyente”. Fue la política quien lo transformó, por necesidad, en un momento “constituyente” (125).
Evópoli: construyendo un liberalismo contemporáneo
El libro también narra la historia de Evópoli. Larraín relata cómo el proyecto fue tomando forma cuando, junto a Felipe Kast, concluyeron que “el primer desafío era convocar a la generación que no alcanzó a votar en el plebiscito de 1988 por minoría de edad. Es decir, a la generación que creció en un mundo más diverso y plural que el que vivieron nuestros padres y abuelos bajo la Guerra Fría, y cuya experiencia en Chile era principalmente democrática” (37).
De esa convicción nació Evópoli, el primer partido de centroderecha creado tras la dictadura, con un ideario moderno y un compromiso liberal y democrático. A diferencia de otros proyectos, eligió mantenerse dentro de la coalición de derecha, con el propósito de renovarla desde adentro en lugar de reemplazarla. En su relato, Larraín subraya el valor de la diversidad liberal y la necesidad de influir desde distintos espacios, afirmando que “la gran familia liberal es más poderosa cuando sus parientes están distribuidos e influyen en todo el espectro” (84).
Al situar a Evópoli dentro del espectro de otros marcos conceptuales, el autor subraya que, “tironeado entre conservadores y libertarios, pero siempre dentro de ciertos márgenes, el perfil ideológico de Evópoli siempre ha estado en disputa. Esto no es necesariamente un problema, en la medida en que habla de un partido vivo, abierto al debate y a la deliberación” (90). Para Larraín, esta tensión interna no debilita al partido, sino que constituye precisamente la fuente de su dinamismo y capacidad de adaptación.
Valor del relato y reflexiones para América Latina
La derecha liberal sí existe es un relato que se distingue por su tono reflexivo, cercano y sensato. También es un exquisito ensayo que subraya la importancia de recuperar la radicalidad del liberalismo: “Radicalidad para construir con, y no contra, el adversario ideológico” (176).
Una reflexión necesaria no solo para Chile, sino para toda América Latina: muestra cómo un país con tradición democrática y relativa estabilidad puede enfrentar crisis profundas y avanzar hacia soluciones reformistas sin renunciar al pluralismo ni a los valores liberales.
Evópoli y la derecha liberal chilena demuestran que es posible construir un proyecto político responsable, abierto al cambio y centrado en la ciudadanía, incluso en contextos polarizados y con presiones de populismos de uno u otro lado. Este aprendizaje es particularmente relevante para la región, donde los desafíos de gobernabilidad y modernización de la política son constantes.
Este libro ofrece una perspectiva que integra historia, experiencia personal y análisis político, permitiendo comprender la evolución de la centroderecha chilena, su papel en eventos críticos como el estallido social y el proceso constituyente, y su capacidad de renovación frente a populismos y polarización. Para quienes en América Latina buscan entender Chile y las tensiones de su política contemporánea, constituye un testimonio desde dentro. Más allá de relatar hechos, invita a reflexionar sobre cómo la centroderecha ha enfrentado crisis y desafíos de gobernabilidad, demostrando que es posible construir proyectos políticos responsables, abiertos al cambio y centrados en la ciudadanía.