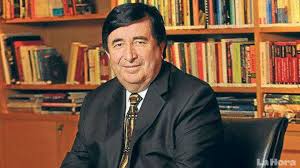Mirada Sur: Bolsonaro condenado, ¿qué pasa ahora?
En 10 minutos, todo lo que hay que saber de América Latina
Escucha la noticia

Bolsonaro condenado a 27 años de cárcel

El ex presidente brasileño, Jair Boslonaro, condenado a 27 años de cárcel en su país. Foto: Twitter
Esta semana culminó el juicio contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro. Y para sorpresa de nadie, mucho menos suya, la condena fue aplastante. Por una mayoría de 4 votos contra 1 del Tribunal Supremo, Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por haber intentado ejecutar un golpe de estado, tras perder las elecciones contra Lula da Silva en 2022. Para quienes no recuerdan, tras ese resultado hubo una especie de asonada popular contra el Congreso de Brasil, y estalló la versión de que Bolsonaro había fogoneado el incidente, y que había conspirado con militares para no entregar el poder.
El juicio ha estado rodeado de polémica y ha dividido al país. El primer elemento llamativo, es el protagonismo del presidente del tribunal, Alexandre de Moraes. Se trata del mismo juez que en la campaña impuso permanentes límites y sanciones a la candidatura de Bolsonaro, al punto de iniciar una guerra abierta contra Elon Musk y su plataforma Twitter, por no aplicar sanciones que silenciaban dirigentes del bolsonarismo. El mismo juez que inició una campaña contra las llamadas “fake news”, y en la cual según acaba de denunciar uno de sus principales asesores, Eduardo Tagliaferro, se apuntaba directamente y sin mucha prueba, contra seguidores de Bolsonaro.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Tal vez la más relevante sea la del gobernador de San Pablo, el principal estado del país, Tarcísio de Freitas, quien apenas conocido el fallo, denunció la injusticia del mismo, y anticipó que “la historia se encargará de desmontar las narrativas” que atacan al ex presidente. Tarcisio es visto como el principal aspirante a llenar el vacío político dejado por Bolsonaro, y si bien ha tenido diferencias con el ex mandatario y su familia, en las últimas semanas se ha mostrado como su principal defensor. Incluso en actos públicos como el de hace unos días, donde ha reclamado que el Congreso vote una amnistía en favor de Bolsonaro.
A partir de ahora, se abren una serie de interrogantes clave. La primera, cómo reaccionará Estados Unidos, y en especial Donald Trump, ante esta noticia, ya que en las últimas semanas había aumentado la presión sobre Brasil en defensa de su amigo Bolsonaro, denunciando una caza de brujas judicial, similar a la que habría padecido él mismo. Lo segundo, es cómo tomará el sistema político brasileño esta sentencia. Son varios los dirigentes que aspiran a llenar el lugar de Bolsonaro, pero deben jugar con gran cuidado para no enfrentar a la familia del ex presidente, que exige lealtad y una promesa de amnistía o indulto, para apoyar a quien quiera sucederlo. Por último, cómo impactará esto en la incipiente lucha electoral, en la que un muy desprestigiado Lula da Silva, se aferra a la carta nacionalista ante la presión de EE.UU. como arma para elevar su popularidad.

Derrota electoral de Milei amenaza gestión

El gobierno del presidente Javier Milei sufrió una dura derrota el pasado domingo. Fue, de todas formas, una derrota algo especial, ya que se trató de una elección local en la provincia de Buenos Aires, (que no incluye, curiosamente, a la ciudad capital del país) y que es desde siempre un bastión electoral del peronismo. A tal punto es así, que los peronistas definieron separarla de la elección legislativa general que será en octubre.
Pese a esto, el comando de Milei había generando enorme expectativa con esta elección, y ambicionaba mostrar un avance implacable, si no una victoria, en lo que se considera el principal reducto de la izquierda en Argentina. Al final del día, una derrota por 14 puntos frente a las listas del gobernador kirchnerista Axel Kicilof, pareció revivir a la oposición, y golpear duramente al núcleo duro de Milei. La consecuencia fue un derrumbe de los mercados en los días siguientes, y una crisis interna del gobierno, que por estas horas se replantea una cantidad de aspectos de estrategia, de cara a lo que que queda de gestión. El propio Milei reconoció la derrota y prometió cambios de fondo, no en la gestión de gobierno, pero sí en la estructura de su partido político.
¿QUÉ PASÓ? Esa es la pregunta que se hacen la mayoría de observadores externos de la política Argentina, ya que los números que viene mostrando el gobierno de Milei, luego de asumir en una situación al borde de una implosión económica, parecen ser mucho mejor de lo que pudiera imaginarse. Hay varias explicaciones. La primera, la política argentina es de las cosas más delirantes e incomprensibles del planeta, tanto como el hecho de que uno de los países más ricos del mundo, tanto en recursos naturales como humanos, viva siempre en una crisis permanente. La segunda explicación tiene que ver con una serie de denuncias por corrupción que han afectado a la propia hermana de Milei, que es la principal fuerza articuladora del gobierno. Está por verse si las mismas tienen sustento, pero su difusión, justo días antes de las elecciones, parece haber tocado al gobierno en una de sus áreas claves: la honestidad en la lucha contra la casta política.
Pero hay un tercer tema, que tal vez sea el más delicado. El tono confrontativo permanente de Milei, no sólo ya con la oposición de izquierda, sino contra cualquier líder del espectro político afín que no se pliega 100% a sus postulados, parece estar haciendo mella en su apoyo. Da la impresión que esa guerra constante de Milei contra todos los políticos, contra todos los periodistas, contra todo el mundo, incluso gente que lo apoyó en su camino a la presidencia, pero que ha osado mostrar algún matiz, empieza a complicar al gobierno. Sobre todo a medida que la gente ya da por asumida la baja de la inflación y otros logros del gobierno, y empieza a ser más exigente con otras cosas.
Resta ver si Milei siente el golpe y muestra algún cambio en su estrategia de aquí a octubre. Donde realmente se juega el destino de su disruptivo cambio político.

Debate electoral en Chile consolida tendencia

Captura de pantalla del debate electoral que comenzó a definir la elección en Chile. Foto; Twitter
Chile está viviendo una campaña tan peculiar como decisiva. Después de un período de Gabriel Boric, que comenzó con ambiciones de refundación del país, y viene terminando con un tono cansino y apagado, el país busca un cambio. Las demandas parecen haber cambiado en forma drástica, y ya nadie habla de “derechos sociales” o cuestiones étnicas, sino de seguridad, migración y economía. En ese contexto, tuvo lugar esta semana el primer gran debate de cara a las elecciones de noviembre, y con una campaña donde la única candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, se las ve cuesta arriba, y luchando con el legado de un gobierno con niveles de popularidad bajísimos.
Como si eso fuera poco, el acudir la coalición oficialista con un solo candidato, en el debate Jara debió enfrentar a una batería de rivales que la acosaban por derecha, pero también por izquierda. Donde el ya histórico dirigente Marco Enríquez-Ominami, también la atacó con el objetivo de ser el representante de la izquierda en un eventual balotaje.
Para tener una visión local de lo que fue el debate, y el momento político actual en Chile, contactamos al amigo José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública, quien venía de unos días muy uruguayos, tras la visita del ex presidente de ese país Luis Lacalle Pou a Santiago, y luego la presentación junto a Axel Kaiser del libro de Hernán Bonilla sobre Adam Smith. Pero José nos recomendaba este artículo, que trae un buen sumario de lo que fue un debate al parecer anodino y que no habría cambiado mucho el panorama. La primer encuesta post debate pareció confirmar esa sensación, ya que mostró a José Antonio Kast muy sólido a la cabeza de las preferencias populares, con un 32%, seguido por una Jara que viene en caída, y a quien apoya un 26%. Luego, y mostranndo una mejora significativa en las últimas semanas, viene la candidata de centro derecha, Evelyn Matthei, quien en un comienzo era la gran favorita de la competencia.
Según todos los analistas, lo más probable es un balotaje entre Kast y Jara, que debería culminar con una victoria del candidato de derecha, algo que representa un cambio radical tras el gobierno de un dirigente que comenzó siendo de ultra izquierda, como Boric, aunque tras sucesivas derrotas políticas, terminó siendo más de centro. Los chilenos parecen cansados de los discursos sensibles y las políticas “solidarias e inclusivas”, y están buscando un líder fuerte que solucione problemas.
POR QUÉ ME IMPORTA. La región enfrenta un calendario electoral frenético en este final del 2025, donde habrá definiciones en Bolivia, Chile y Honduras. En los tres países, los favoritos son candidatos de centro derecha o derecha, que pueden implicar un cambio radical de tono en la política continental. Pero el de Chile es particularmente relevante, ya que el gobierno que termina se autodefinió como el ejecutor final del “neoliberalismo”, y de alguna manera fue un referente para toda la izquierda regional. Así como la derrota del plebiscito del 2023 marcó a todo el continente, el paso a un gobierno de derecha sin complejos, como el que se anticipa, sería la señal inequívoca de un cambio de tendencia.

¿Qué se juega en la elección de Honduras?

El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, Foto: Twitter
La semana pasada anticipábamos algo sobre las eleccione presidenciales del próximo 30 de noviembre en Honduras. Es que no serán una elección más. El país llega a un punto de inflexión, con la posibilidad de cerrar el ciclo de inestabilidad política abierto en 2009 con la destitución de Manuel Zelaya. Un acontecimiento que rompió con el histórico bipartidismo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal y abrió un escenario fragmentado, con nuevas fuerzas como el Partido Libre, el Partido Anticorrupción y varias agrupaciones menores y fugaces. Con el correr de los años, muchas de esas fuerzas pequeñas han ido desaparecido o quedando relegadas, y el sistema parece volver a concentrarse en las estructuras de siempre.
El mapa político ha vuelto a contraerse y tres candidaturas principales dominan el escenario. Todos nombres que, de una manera y otra, han protagonizado la historia reciente de Honduras. Nasry Asfura del Partido Nacional, Salvador Nasralla del Partido Liberal y Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (Libre). Asfura representa al aparato que gobernó durante tres períodos consecutivos hasta 2021. Nasralla busca sacar rédito del descontento con el oficialismo tras volver al Partido Liberal y ganar sus internas. Mientras que Moncada, muy cercana al mandatario Zelaya, buscará mantener Libre a flote en medio de una base electoral debilitada. En medio de la agitación pre electoral, el contexto económico no atraviesa su mejor momento. El vínculo de Honduras con los Estados Unidos es tenso y la cercanía del gobierno con líderes de la izquierda regional como Maduro o Petro, no cae bien en una sociedad en su mayoría conservadora.
TRASFONDO. El trasfondo es conflictivo y refleja la desconfianza de la población en el sistema político. Un sentimiento que abreva tanto de las controvertidas elecciones primarias de marzo, como de la seguidilla de acontecimientos que vienen ocurriendo desde el golpe que derrotó a Zelaya en 2009. En el medio, el Partido Nacional se consolidó en el poder con reelecciones polémicas y acusaciones de fraude. El expresidente, Juan Orlando Hernández, está preso en Estados Unidos, condenado por narcotráfico, representando la penetración de la corrupción y el crimen organizado en las altas esferas del poder local. Este panorama se desarrolla en un escenario donde la violencia campea. El país mantiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo y en los últimos meses varios candidatos locales fueron asesinados.
LA VOZ LOCAL. Para tener una visión desde adentro de lo que está ocurriendo por allí, contactamos al amigo Guillermo Peña, hoy director de alianzas estratégicas de la Universidad de la Libertad en México, pero hondureño y fino analista de la realidad política de su país. Guillermo nos dijo que “Aunque Honduras rara vez aparece como foco central en la política regional, un cambio de rumbo allí podría enviar un mensaje simbólico a América Latina. Un giro hacia un gobierno liberal o nacional, con énfasis en el Estado de derecho y el crecimiento económico, sería leído como parte de una ola de desgaste de la segunda izquierda latinoamericana, que en los últimos años ha ofrecido pocos resultados tangibles y creciente frustración social. Si Honduras rechaza el modelo estatista y confrontativo que ha marcado los últimos años, el resultado podría inspirar a otros países de la región, como Bolivia o Colombia, donde se avecinan elecciones en medio de climas políticos cada vez más volátiles”.
Guillermo concluye que “para muchos sectores liberales latinoamericanos, un cambio en Honduras sería un símbolo de retorno a la estabilidad democrática y una señal de que la etapa abierta en 2009 finalmente comienza a cerrarse”.

Apagones masivos desnudan crisis cubana

Las penumbras dominan el panorama en una Cuba empobrecida y sin ilusiones. Foto: Twitter
Otra vez la oscuridad cayó sobre una buena parte de Cuba. El domingo, a las 7 y media de la tarde, un apagón masivo dejó sin energía eléctrica a buena parte del este de la isla, tras el colapso de la línea de transmisión Nuevitas–Tunas. Esto activó los sistemas de protección y desconectó a toda la región, afectando a millones de personas en provincias como Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. La Unión Eléctrica (UNE), empresa estatal que monopoliza la generación, transmisión y distribución de electricidad, tardó casi una hora en confirmar el incidente. Finalmente, a través de una publicación en la red Facebook, anunció que se encontraban trabajando para restituir el servicio. Entremedio, los reclamos por el silencio institucional explotaron en redes sociales.
A las 10 de la noche la luz volvió en las primeras zonas y el suministro quedó definitivamente restablecido a la 1:25 de la madrugada del lunes, luego de casi 6 horas de apagón. Durante ese lapso, el calor rozó los 30 °C, la humedad era sofocante y la inactividad de ventiladores y equipos de aire acondicionado se hizo notar. Algunos servicios como el bombeo de agua o la atención hospitalaria se detuvieron. Y la comida se pudrió en los refrigeradores, en un país donde conseguir alimentos es una batalla diaria. Todo eso, sumado a la reacción oficial lenta y a cuentagotas, contribuyó a aumentar la desconfianza y el ya crónico malestar de la población.
TRASFONDO. La crisis energética en Cuba no tiene una solución visible. Para actualizar el sistema eléctrico y terminar con el problema de los apagones, se precisaría una inversión cercana a los 10 000 millones de dólares, según un estudio de la University of Texas Energy Institute. Una cifra imposible para un país hundido en una profunda crisis económica. Para colmo de males, el apagón del domingo no es un hecho aislado. Y no tardó en repetirse. El miércoles 10, la energía volvió a desaparecer en lo que constituyó el quinto corte masivo en lo que va de 2025. Cerca de 10 millones de cubanos quedaron sin servicio. Aun así, el más grave fue el que ocurrió en marzo de este año, cuando un colapso en la subestación de Diezmero desconectó todo el sistema nacional.
LA VOZ EXPERTA. Para entender mejor lo que ha venido ocurriendo en la mayor de las Antillas, hablamos con Sergio Lezcano, periodista especializado en temas internacionales de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según Sergio, estos últimos apagones masivos “Vuelven a desnudar una crisis estructural que se extiende más allá de la energía eléctrica. La caída constante del sistema obsoleto es también el reflejo de un modelo político que pierde capacidad de respuesta. Millones de cubanos quedaron sumidos en la oscuridad, mientras crece la frustración frente a un régimen que, tras décadas de control absoluto, no logra garantizar ni los servicios más básicos. Las deficiencias crónicas, la precariedad de la infraestructura y la escasez de insumos esenciales dibujan el día a día de una isla atrapada en un deterioro persistente. Se pueden apagar las calles, los barrios y los hogares, pero no se apaga la esperanza. En medio de los cortes de luz, muchos cubanos mantienen encendido un faro interior: el deseo de libertad. “Cuba libre” ya no es solo un grito, sino el pulso de un pueblo que sueña con un futuro distinto”.
Nota publicada originalmente en Mirada Sur
Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor