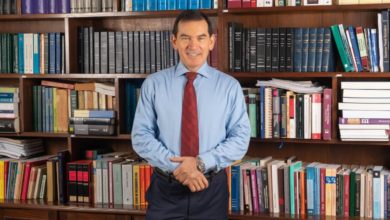Escucha la noticia
Descargar:: Cuenten lo que harán después de la revolución
La Revolución francesa tuvo airados detractores. Contrariamente al dogma moderno, que los estigmatizó por reaccionarios, esos críticos poseían agudeza. Por ejemplo, en sus Consideraciones sobre Francia, el perverso Joseph de Maistre sostenía que el racionalismo de los filósofos iluministas servía para poco. Como si fuera un temible contemporáneo nuestro, él creía que la respuesta de cómo actúan los humanos está en el reino de lo irracional…y en la violencia.
Para De Maistre, las revoluciones traían fenómenos recurrentes: “era necesario fanatizar al pueblo con nociones de igualdad perfecta, para asegurarse la obediencia de las masas”. Tal parece que las arengas revolucionarias no han cambiado mucho con los siglos.
Salvo por la violencia sistemática o la guerra civil, el proceso boliviano iniciado en 2005 porta elementos de una revolución: la sustitución de élites, el alegato de la igualdad, la insurgencia indígena y “profundos cambios en las relaciones políticas, en el ordenamiento jurídico-constitucional y en la esfera socioeconómica”. También está ahí, me olvidaba, la guillotina judicial, eficaz para atenazar a los discrepantes, aunque este tiempo fuera bautizado como una revolución democrática y cultural.
Y ahora que vivimos el declive de la “revolución”, le brotan fustigadores como conejos, pero sin la claridad de los críticos de procesos semejantes. Su ángulo preferido de ataque es hoy la economía, en la que la revolución parece ya haber fracasado. La idolatría del Estado ha originado el descalabro.
Esconderse entre las faldas de Hayek, von Mises o de “los emprendedores” para hablar solo de economía, empero, permite no dar la cara a asuntos igual de peliagudos. Por ejemplo, cómo abordar la transformación social del país. La mera apariencia opositora de representar primordialmente a los criollos de terno, abundantes en los regímenes del siglo pasado, es capaz de espantar al público cobrizo. No es novedad: la oposición sigue encerrada étnicamente en el país que no se reclama indio, al margen de las polleras que han ocupado el Estado entretanto.
Salvo por algunas tímidas incursiones, en esos temas difíciles se extrañan las perspectivas de quienes pretenden dirigir el país. Les es menos arriesgado pontificar sobre hechos que ya todo el mundo ve y que esclarecen mejor los economistas que los políticos. Incluso Evo acusa la falta de dólares y la debacle del gas. A nadie se le escapa que el Gobierno tiene un enorme buraco en ese flanco.
En cambio, es más espinoso definir si se va a acoger -como se debería, por sentido común- o rechazar que la tradición indígena sea ya irreversible en el Estado y en nuestro sistema político. Sería también útil conocer si para los aspirantes a presidente será una opción transar con las organizaciones sociales -como Barrientos con los campesinos en 1964- o más bien partirles la cerviz, como Paz Estenssoro en 1985. Los contrarrevolucionarios como De Maistre podrían también explicar de dónde sacarían la fuerza para la restauración de l’Ancien Régime.
Algunos opositores argumentan que hay que cambiar el paradigma, no ceder a los postulados en boga. Aun así, la diversidad étnica del país seguirá siendo la que es. Para hacer campaña, no bastará ya disfrazarse con llucho o montera de tinku ni intentar las danzas de cada región a paso cambiado. El credo liberal tal vez no alcance para exorcizar las políticas de la identidad. Mientras una parte de la clase media le reza a un redentor libertario, los indianistas aymaras impugnan al MAS por no haber ido suficientemente lejos con el poder indio. Les disgustó también la prominencia de k’aritas como García Linera y Quintana.
Los clichés revolucionarios se agotan. Volviendo a De Maistre, “el entusiasmo y el fanatismo no son un fenómeno duradero. La naturaleza humana se cansa pronto de esa clase de éxtasis”. Sin embargo, el país es otro después de la “revolución”. La discusión económica no es trivial, mientras no sirva para evadir esos dilemas menos matemáticos que el estado de las finanzas públicas, pero igualmente inquietantes.