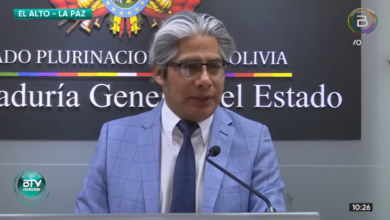Escucha la noticia
En Chile, la tendencia en vivir en balotaje, es un tema presente, y es sabido que todo puede ocurrir en circunstancias que un país dirime en contextos distintos a la primera vuelta. La cuestión clave en una segunda instancia, no es el asombro o el deslumbramiento por una campaña bien hecha. En una segunda instancia electoral, la cuestión esencial es la gobernabilidad. No es lo mismo, quedar puntero que segundo. Tampoco es lo mismo tener que no tener programa y equipo de gobierno. El balotaje es para definir lo que no se alcanzó a definir y mostrar el equipo. La responsabilidad de los grupos de apoyo de los candidatos es superior y, sobre todo, las variables de las trayectorias de las personas comienzan a pesar infinitamente más en un balotaje.
¿Qué elementos han sido determinantes en los balotajes en Chile?
La figura del balotaje fue introducida en la Constitución de 1980 y surge, a partir del debate parlamentario de anteponer las mayorías respecto de propuestas presidenciales más o menos representativas. Eso significó reconocer que, si la ciudadanía votante tiene severas dudas colectivas respecto de cuál puede ser el mejor candidato, posee una segunda oportunidad para pensar lo que quiere. En un sistema presidencialista, no da lo mismo a quien se elige, pero tampoco da lo mismo, la mayoría con la que sale electo el presidente, porque este factor es justamente el que representa la legitimidad histórica del gobierno que se impulsa. Hasta la fecha, la figura de una segunda vuelta presidencial ha gravitado en el escenario político en seis ocasiones y en todas, las campañas presidenciales de la primera vuelta literalmente empiezan de cero.
Apuntar cuáles son las características que priman en estas circunstancias tiene dos dimensiones. Aquella en que los politólogos intentan interpretar lo ocurrido y que da para toda clase de interpretaciones y la dimensión histórica del proceso en el que podemos observar los ejes desde donde circula la campaña del balotaje.
La primera vez que se impuso el balotaje en Chile fue en el año 1999, cuando finalmente salió electo Ricardo Lagos por sobre Joaquín Lavín. Esa vez la diferencia de votos en primera vuelta fue de apenas 31.142 votos. Increíble visto a la luz del tiempo. En esa ocasión, y estando muy presente todavía la figura de Augusto Pinochet en el escenario político, en el país primó la noción de la Concertación de Partidos por la democracia y, sobre todo, la energía de un candidato no asociado al gobierno militar. Lavín lo era, y, por tanto, las razones de la victoria de Ricardo Lagos, tuvieron mucho más que ver con la idea de la restauración democrática que con ideas económicas.
En un escenario similar, la disputa en balotaje de 2005 que puso frente a frente a Michelle Bachelet (45,96%) y a Sebastián Pinera (25,41%) en primera opción, finalmente concluyó en la victoria femenina. Entre otras cosas, esto ocurrió porque el candidato Piñera, al igual que años antes Lavín, también fue ligado al gobierno de Pinochet. En este balotaje incidió la mística de tener por primera vez a una mujer de candidata, una mujer además a la vista de ese tiempo, superlativamente carismática y maternal. La diferencia final de esta elección fue de casi 7 puntos.
Cosa distinta ocurrió en la elección de 2009. En aquella ocasión, de los cuatro hombres en competencia y donde la izquierda se dividió, la segunda vuelta se dirimió entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz Tagle quien ya había sido presidente. Piñera ganó finalmente por una diferencia de casi 4 puntos, pero en esta candidatura, y con una economía que había perdido energía, la cuestión clave esa vez era recuperar el impulso económico. De lado, se dejó la novedad de Michelle Bachelet y la cuestión más de tipo social que promovía la candidatura de Eduardo Frei. Además, Piñera en esa ocasión logró alinear “los astros”, como solía decir con un programa dinámico y el empuje de un electorado más joven, haciendo ver añeja la candidatura de Frei.
El tiempo, le daría la razón. Lo que Piñera no podía anticipar es que días antes de asumir, ocurriría el gran terremoto (27 de febrero de 2010) y que el país y su programa tendrían que cambiar sus prioridades. Cuando Piñera asumió, la mitad del país estaba en estado de catástrofe. Tampoco se imaginó el presidente que pocos meses después, al tsunami de febrero, se sumaría el accidente de la Mina San José de Atacama, probablemente el evento más extraordinario que haya vivido una presidencia en Chile en su historia y que llevó gracias a la porfía de Piñera al rescate de 33 mineros a 700 metros de profundidad. Estos eventos marcan sin duda un antes y un después en Chile. El primero porque desnudó la profundidad de una pobreza encubierta de los gobiernos de la Concertación y la enorme capacidad de reconstrucción del Chile del Bicentenario; el segundo, porque demostró de qué materia están hechos los ingenieros y la cooperación internacional. Con todo, la elección siguiente, demostraría algo tremendo también: no solo de éxitos vive el hombre, también se vive de ideales y sentido país. En ese marco el sistema político hizo un cambio el 2012, instauró el voto voluntario. Craso error.
Esa es precisamente la circunstancia de la elección de 2013, probablemente la más desordenada de todas las elecciones del país. Nueve candidatos de todos los colores y tres cambios en el sector de la derecha llevaron a una débil Evelyn Matthei a emprender su primera aventura presidencial en el año 2013. La derecha no la suscribió del todo, y en el balotaje, imperó la noción de “la experiencia de Michelle Bachelet”. De esa contienda electoral, perviven en la elección de 2025, dos de aquellos candidatos que lo que muestran son la profunda ambición masculina a todo evento: Marco Enríquez Ominami y Franco Parisi.
El segundo gobierno de Bachelet no fue ni por asomo lo que presagió su programa y a eso hay que añadir que nuevas fuerzas internacionales. Una de esas fuerzas fue la migratoria regional que tenía a Venezuela como protagonista. Una segunda cuestión, sin duda fue el enorme lío familiar de la presidente Bachelet y el tráfico de influencias en el que se vio envuelta su nuera y su hijo. Esto, sumado a una oleada retórica instaló el descontento país y minó en severas disputas, el quehacer del país. El crecimiento económico se contrajo, pero en paralelo aparecieron otros flagelos: el narcotráfico y el crimen organizado; las mafias y las dudas sobre la cuestión del manejo fronterizo. La ambivalencia se volcó en el balotaje.
La segunda vuelta del 2017, que tuvo nuevamente a Sebastián Piñera y a un reconocido periodista de la era dorada de la Concertación, Alejandro Guillier como protagonistas, dirimió el asunto con una victoria del primero por casi 10 puntos. En Chile, no existe la reelección inmediata, por tanto, esta elección, al igual que la Bolivia de 2019 y de 2025, también empezó a mostrar patrones de votación sistémicos.
Los municipios más ricos o los más conectados a la economía votan por candidatos más vinculados con el desarrollo económico y los otros, van cambiando según distintas variables “del candidato”. Sin embargo, nuevamente en esta presidencia ocurrieron cuestiones excepcionales. El malestar nacional, que venía larvándose desde 2010 por la constatación de una desigual condición económica en vastos sectores de la ciudadanía, sumado a una coyuntura política extremadamente crítica con el modelo económico en varios países de la región y fuera de ella, determinaron una condición de crítica a la gobernabilidad del presidente Piñera. La crisis de octubre de Chile, separadas temporalmente por apenas semanas de la huida de Evo Morales del gobierno en Bolivia, fue terminante para un nuevo giro del país. El balotaje de 2021 en Chile, en un contexto político muy resentido aún, estuvo marcado por unas elecciones presidenciales con un mayor número de fuerzas políticas, elevada tensión por la demanda de una nueva constitución, y una volatilidad del voto sin precedentes.
El ascenso de quien sacó apenas 1,8 millones de votos en primera vuelta, el diputado Gabriel Boric, sumó finalmente una votación de 4,6 millones en el balotaje frente a un social cristiano José Antonio Kast que, de 1,9 votos en primera opción, solo consiguió 3,6 millones en la segunda. Esto ocurrió en medio de una anomalía sorprendente: la derecha tradicional y que representaba a los partidos de Sebastián Piñera quedó en el cuarto lugar. Lo anterior, llevó a que por primera vez el balotaje lo ganase quien había salido segundo y también por un margen superior a los 10 puntos. Meses después, se restableció el voto obligatorio con motivo de los ensayos constituyentes. Este escenario es el que tiene de referencia Chile en este año: polarización, voto volátil y fractura entre votantes desencantados con un gobierno que ronda el 38% (Encuesta CADEM, julio 2025) y con voto obligatorio.
Sin embargo, en la contienda de noviembre de 2025 el gobierno de Gabriel Boric suma niveles de escándalo por corrupción y tráfico de influencias nunca antes vistos en el país a través del Caso Convenios que involucró la gestión del gobierno y a una diputada del Frente Amplio; el uso de gastos reservados del Subsecretario del Interior Manuel Monsalve; la compra de la Casa de Salvador Allende que esta vez involucró a la histórica senadora e hija del fallecido presidente en 1973, Isabel Allende; el Caso Hermosilla vinculado al poder judicial y una numerosa cantidad de cargos públicos asignados entre parientes del Frente Amplio y del oficialismo.
Las enseñanzas de los balotajes
Pobreza, desempeño de la economía, desempleo, inflación, inmigración, baja de la inversión, incertidumbre política, y corrupción, entre otros, son variables que entran a jugar técnicamente en un balotaje en Chile. Sin embargo, el tema central en esta elección del país -ya por largo tiempo- tiene que ver con la gestión de la seguridad en los barrios de todo el país y en zonas tomadas por la delincuencia. Hoy ése es el tema que determinará probablemente quien sea el próximo presidente en Chile. Le siguen los temas del crecimiento y sin duda los de salud.
¿Y quiénes son los que instalan los temas? Los medios de comunicación se llevan por lejos la captación de los intereses políticos que gravitan en el balotaje. Por eso, la transformación de los medios y las redes sociales son hoy un nicho que, quien lo cope, marca la diferencia. Sin embargo, acercándose el balotaje, la gobernabilidad, se torna crítica en la opinión pública. Si en medio de una campaña, aparece un escándalo o alguien se ve superado en paciencia y hace un puesto de prensa que devela inmadurez emocional, tozudez, impaciencia, excesiva ambición de poder, inseguridad o desconocimiento de los temas esenciales, gana y pierde votos. En el balotaje, un hecho, un problema, puede dar vuelta las cosas. Por lo mismo, las encuestas se ven aun mayormente tensionadas en el balotaje, porque el electorado de indecisos solo decide hacia el final y casi, presionado por el estómago: lo que en Chile se conoce con el curioso nombre del “tincómetro”. Aquella decisión que se adopta porque “me tinca” (me parece) que puede ser tal o cual. En Chile, la irracionalidad del voto final así lo demuestra.
Sin embargo, en todos los casos que hemos presentado, existe un factor adicional que es determinante en la volatilidad del voto: la proporción entre carisma y confianza que entregue el candidato o candidata. La población medianamente instruida vota más por aquel candidato que le dé confianza al final del día. La población menos instruida, se deja llevar más por el carisma y la “frescura” del candidato. Ello indica que el factor propaganda y la cuestión de la percepción de la transparencia del candidato son claves y desempeñan un alto costo en los balotajes.
Y sí lector, es mucho más un tema de estrategia que de inteligencia.