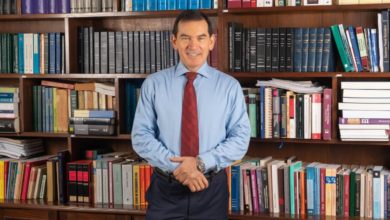Escucha la noticia
Descargar:: Los límites de la multiplicación de los panes
Pocas ideas han calado tanto en nuestras sociedades como las propugnadas por John Maynard Keynes quien, probablemente, fue el economista más influyente del siglo XX. En concreto, me gustaría reflexionar sobre el famoso multiplicador de la inversión propuesto por el inglés en el capítulo 10 de su obra La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero.
Keynes explicó que el gasto constituía la renta de un tercero y que la renta sería gastada acorde con la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir nos indica qué porcentaje de renta será consumida por el receptor de la misma (si la propensión marginal a consumir es del 80%, un agente que cobra 1000$ consumirá 800$ y ahorrará 200$). A continuación, un segundo agente se beneficiará del gasto del primero y procederá a consumir acorde con la propensión marginal a consumir del 80% establecida en esa sociedad (siguiendo con nuestro ejemplo, el agente 2 cobra 800$, consumirá 640$ y ahorrará 160$). Estableciendo está relación, podemos observar como un gasto inicial fluye a través de la economía con efectos multiplicadores. En concreto, acorde con el modelo, un gasto inicial de 1000$ se debería traducir en un aumento de la renta agregada de 5000$.
Sin embargo, lo que me resulta más impactante es que el ahorro agregado sería de 1000$ en esa economía, lo cual permitirá financiar la inversión inicial. Los clásicos afirmaban que el ahorro era previo a la inversión, pero Keynes, aparentemente, demostró que las inversiones podían generar su propio ahorro, es decir, se podrían autofinanciar. Keynes llegó a la conclusión de que se podría emplear esta herramienta para generar un estímulo económico, por el lado fiscal, que permitiera emplear a los trabajadores ociosos. Tan sólo era necesario generar una chispa que pusiera al motor de la economía en movimiento.
En su magnífica obra Errores de la Vieja Economía, Juan Ramón Rallo señala dos condiciones que se deben cumplir para que la progresión geométrica descrita anteriormente (el multiplicador) sea equivalente a la descripción de un proceso económico real. Primero, debe existir paro voluntario en todos los recursos que emplea el proyecto de inversión o capacidad instantánea para producirlos sólo con los recursos que estén ociosos. Keynes pone el foco en los trabajadores, los cuales son un input clave en el proceso productivo. Sin embargo, el proceso productivo requiere también de bienes de capital como maquinaria, fábricas o materias primas. Por ejemplo, pensemos en cómo se podría formar una sobrepuja por el petróleo al incrementar el número de planes productivos. Esto podría generar cuellos de botella, afectando negativamente a la parte de la estructura productiva que sí funcionaba correctamente. Por lo tanto, el efecto expansivo podría verse contrarrestado por esta dinámica contractiva. Segundo, debe existir capacidad ociosa en las industrias de bienes de consumo. La creación de nuevos proyectos productivos pondrá en marcha a aquellos trabajadores que estaban ociosos. Siguiendo la propia lógica del multiplicador, estos agentes procederán a consumir bienes de consumo como comida, ropa, ocio… Si las industrias que producen estos bienes no tienen margen para ampliar su producción, los precios de dichos bienes tenderán a subir generando inflación. Friedrich Hayek denominó este fenómeno como el efecto Ricardo. La falta de ahorro acompañada de consumo, cebado artificialmente por el estímulo, propicia un aumento en el gasto y la rentabilidad en estos sectores cercanos al consumo, fase característica del final del ciclo económico. Por lo tanto, se podría producir una contracción en los sectores que producen
bienes de capital, es decir, alejados del consumo, alterando exógenamente la estructura productiva. De nuevo, el efecto expansivo podría verse contrarrestado por esta dinámica contractiva en las industrias que ya venían funcionando. Por último, podríamos imaginarnos un mundo en el cual se cumplen las dos condiciones previas; capacidad ociosa en todos los recursos empleados en la producción y capacidad ociosa en las industrias de bienes de consumo. Asumiendo estas dos ampliamente generosas concesiones, la pregunta que se debe plantear el lector es la siguiente: ¿Resulta verosímil que en un entorno con oportunidades de inversión tan clamorosamente rentables ningún empresario, con conocimiento de primera mano, de forma descentralizada y guiado por el sistema de precios, no sea capaz de descubrirla y un equipo político sí? Esto sería admitir que la planificación política de los recursos es más eficaz que la competencia empresarial, algo que resulta empíricamente difícil de sostener.
En resumen, la idea del multiplicador se ve constreñida por la escasez relativa de factores productivos que puede terminar destruyendo estructuras y negocios que sí generaban riqueza de forma orgánica. La producción se debe orientar a satisfacer la demanda de los consumidores como explica la ley de Say. Por lo tanto, consolidar estructuras caducas con gasto artificial puede generar desequilibrios que destruyan riqueza neta y requieran reestructuraciones todavía más dolorosas en un futuro. En el mejor de los casos, podemos esperar un estímulo económico puntual, que de no ser sostenible y ajustarse a las preferencias de los consumidores, terminará creando un problema mayor en el futuro. Con estas aportaciones, entendemos que una idea tan intuitiva como el multiplicador está lejos de ser el milagro de la multiplicación de los panes y los peces que nos gustaría que fuese, salvo que la escasez no exista y vivamos en el mismísimo jardín del Edén.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo