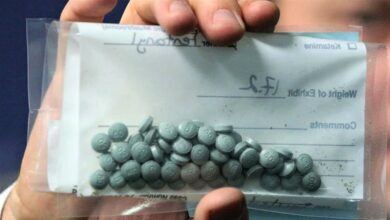Mirada Sur: Elecciones, demagogia y una mezcla explosiva
En 10 minutos, todo lo que hay que saber de América Latina
Escucha la noticia

Aumenta presión judicial sobre Bolsonaro

La ex presidenta argentina, Cristina Kirchner, posa desde el balcón de su departamento. Foto: Twitter
La noticia de la semana en la región, ha sido la decisión del juez Alexandre de Moraes, de endurecer las condiciones de prisión contra el ex presidente Jair Bolsonaro, a quien acusa de fomentar una intentona golpista tras perder las elecciones de 2022. El muy polémico juez ha decidido esta media como “sanción”, ya que Bolsonaro habría usado las redes sociales, cosa que tenía estrictamente prohibido. Algo más que polémico, ya que el ex presidente ni siquiera está condenado por delito alguno, y se viola de manera muy clara su derecho a la libertad de expresión.
En su decisión, De Moraes también le prohibió al expresidente recibir visitas, excepto de abogados o personas autorizadas por el Tribunal Supremo, y usar el teléfono móvil directamente o a través de terceros. Los visitantes autorizados tampoco podrán usar celular, tomar fotos ni grabar videos. Ya se le había ordenado previamente llevar una tobillera, quedarse en su casa por las noches y no contactar a su hijo Eduardo Bolsonaro, quien ha acudido a funcionarios estadounidenses en su nombre.
Pero el tema tiene un trasfondo mucho más serio y regional. Resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto aranceles extraordinarios a Brasil, que se justifican en el acoso judicial a su “amigo” Bolsonaro, aunque muchos expertos creen que el motivo es la permanente campaña del actual mandatario Lula da Silva, para minar la influencia del dólar en el mundo, y buscar crear un eje de poder alternativo junto a China y Rusia en el marco de la alianza conocida como los “BRICS”. No contento con esto, Trump ha impuesto sanciones muy fuertes en forma personal contra el juez De Moraes, que amenazan extenderse a otros integrantes del Tribunal Supremo de Brasil.
En un primer momento, el choque con Trump pareció funcionar como un salvavidas electoral para el gobierno brasileño, que padece una pésima imagen pública, y enfrenta un panorama complejo de cara a las elecciones del año próximo. Algunas encuestas habían mostrado una mejoría significativa en el apoyo a Lula, que hacía soñar un efecto similar a lo vivido en Canadá, donde el partido liberal logró ganar unas elecciones que tenía perdidas por un arranque nacionalista de los canadienses, tras las sanciones arancelarias de Trump. Pero una nueva serie de encuestas parece mostrar que el caso no ha logrado mejorar la pésima imagen del gobierno de Lula.
APOYO POPULAR. En tanto, miles de brasileños salieron a las calles esta semana para mostrar su apoyo a Bolsonaro, y criticar la prepotencia del todopoderoso juez De Moraes, que se ha convertido en una especie de monarca judicial en el país. Al punto que en el Congreso brasileño, una moción para iniciar un juicio político a De Moraes, ya contaría con mayoría en el Senado para su tramitación. Días atrás, el Congreso de Brasil vivió un insólito episodio en el que varios legisladores “ocuparon” el recinto, impidiendo su normal funcionamiento, en reclamo a que se procese un proceso contra el juez De Moraes. Una tensión política que anticipa un clima electoral más que caldeado para el año próximo.

Condena a Uribe divide a los colombianos

Alvaro Uribe recibió la visita y solidaridad del también ex presidente Andrés Pastrana. Foto: Twitter
Esta semana, Colombia estuvo paralizada por masivas manifestaciones en apoyo al ex presidente Alvaro Uribe, condenado por una jueza de primera instancia a 12 años de cárcel por soborno y fraude procesal. Uribe es una figura divisiva en su país, donde mantiene fuerte apoyo popular de parte de mucha gente que le recuerda como el mandatario de mano dura que puso fin a la amenaza guerrillera y del narco. Eso mientras que los sectores de izquierda lo acusan de haber fomentado violaciones a los derechos humanos, y de ser el gran emblema del sector más conservador del país. Uribe, quien gobernó de 2002 a 2010, es el primer exmandatario de Colombia condenado penalmente.
El popular líder de la derecha, de 73 años, sostiene que su condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder. El proceso legal comenzó en 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador izquierdista Iván Cepeda por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con paramilitares. Pero en 2018, en un giro inesperado, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos para desacreditar a Cepeda. Se trata de una causa muy compleja y difícil de entender, en especial para quienes no siguen el día a día de la política colombiana, y tienen un vago recuerdo de los tiempos en que Uribe era el amo y señor de la política colombiana. Por eso, para tratar de entender mejor el tema, contactamos al gran amigo Carlos Augusto Chacón, director del ICP, y le pedimos que nos explique el trasfondo.
«Es un tema muy marcado por los sesgos políticos de los distintos sectores”, nos dice Carlos. “Uribe presenta una denuncia al senador Iván Cepeda por estar buscando sobornar testigos en cárceles para que declaren contra él y su familia por conformación de grupos paramilitares. Contrata un abogado muy polémico y resulta que este abogado lo que hace es él mismo empezar a sobornar testigos, al parecer sin que Uribe supiera. El punto es que Uribe, de denunciante, termina siendo investigado por unas interceptaciones telefónicas que a todas luces son abiertamente ilegales, pero que el no conocía”.
GALLARDÍA. Según Carlos, “el tema más polémico es la forma en que trata al expresidente Uribe durante todo el juicio, incluido cuando leyó el fallo de la condena, pues demuestra un sesgo. Incluso le dice en el último día que sus hijos son faltos de gallardía por no haberlo querido acompañar. Uribe, que había sido muy respetuoso durante todo el proceso, le exige respeto, que no se le meta con los hijos, que le ha dado la cara. Muchos juristas coincidimos que lo más grave del proceso es la forma en que la jueza valoró las pruebas, se nota la subjetividad. No hay una sola prueba contundente donde se demuestre que Uribe fue el determinador, el autor o el cómplice de alguna acción ilegal. Pero, además, la jueza le impuso una pena superior a la que pedía la propia Fiscalía. La Fiscalía pedía 10 años y la juez le impuso 12 años de detención domiciliaria”.
Según Carlos, el fallo tiene un fuerte efecto político en el país. “Ambos bandos están aprovechando las circunstancias del juicio y del fallo para hacer política. Si a Álvaro Uribe le ponen detención domiciliaria, pues es muy complicado, porque el ex presidente es muy activo en su partido, recorre el país, va a foros, va a eventos. Era muy probable que Uribe integrara la lista del Senado nuevamente para impulsar la lista de su partido, y ahora no podrá hacer campaña por sus candidatos”.
POR QUÉ ME IMPORTA. La situación política de Colombia, un país clave para la región, es de máxima tensión, a medida que se acerca el fin del escandaloso mandato de Gustavo Petro. Si bien el juicio contra Uribe tiene características muy propias del país, el fenómeno del uso de la justicia en la arena política es algo que se está extendiendo en todo el continente. En un país con una tendencia trágica a la violencia política, cómo se resuelva esta crisis en el próximo año, tendrá un impacto serio en todo el continente.

Bukele va por la reelección indefinida

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, parece estar tomando el gusto al poder. Foto: Twitter
El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, acaba de aprobar una serie de reformas que permiten la reelección presidencial indefinida. Esto significa que el actual mandatario, Nayib Bukele, si así lo desea y la ciudadanía lo respalda, podrá continuar en el poder sin límite de tiempo. Si bien la reforma no modifica directamente la Constitución, reinterpreta su alcance y hace que las condiciones para la reelección sean más flexibles.
Las críticas no se hicieron esperar. Tanto los partidos de la oposición como sectores académicos y defensores de los derechos humanos criticaron que la medida atenta contra el sistema democrático y debilita el Estado de derecho. Al mismo tiempo, apuntaron sus dardos contra la concentración de poder en manos del presidente. Incluso, muchos titulares de varios importantes medios de prensa, señalaron que la medida divide a El Salvador. Pero esto no es así. La división existe, pero no en partes iguales. Nayib Bukele cuenta con un respaldo popular abrumador que supera el 80% y que avala, de la manera más democrática, la gestión del singular mandatario. Las críticas, en cambio, provienen desde una porción minoritaria y no del todo representativa de la sociedad salvadoreña.
El éxito de Bukele en materia de seguridad es una de las grandes razones de este apoyo masivo. En pocos años, El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo al más seguro de América Latina. Las temidas maras, pandillas criminales que habían llevado el índice de asesinatos a las nubes, fueron aplastadas por la política de mano dura del gobierno, al punto que varios países de la región están empezando a emularla. La ya célebre cárcel del CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), ampliamente difundida en todo el mundo a través de videos que muestran el implacable trato al que son sometidos los reclusos, ha sido también blanco tanto de críticas como de elogios.
PROS Y CONTRAS. Latinoamérica tiene una historia bastante complicada en torno a presidentes que quisieron perpetuarse en el poder. Los ejemplos de Venezuela, Bolivia, Honduras y Nicaragua han demostrado que la continuidad puede derivar en regímenes autoritarios, aun contando con el apoyo popular. Pero el caso de El Salvador tiene una particularidad esencial, y es que la legitimidad de Bukele es casi total. No obstante, tanto la OEA como Human Rights Watch criticaron la medida tomada por el parlamento salvadoreño. Críticas que Bukele respondió con el argumento de que se trata de una decisión soberana, respaldada por el pueblo y ejecutada en medio de una transformación profunda de un país que estaba paralizado por el crimen organizado. Pero el gran punto aquí es que la popularidad no debería reemplazar a las instituciones, y lo que hoy parece funcional, también puede ser una amenaza de un futuro que nadie quiere. La concentración de poder en una sola figura puede traer consecuencias graves.
TRASFONDO. Durante su gobierno, Nayib Bukele ha impulsado una serie de medidas que lograron una drástica transformación del panorama político y social de El Salvador. Entre las más destacadas se encuentra el régimen de excepción, mediante el cual se detuvieron a unas 80,000 personas vinculadas a las maras. En el terreno político, llevó adelante reformas legales que permiten la reelección presidencial, lo que generó debates sobre el equilibrio democrático. En lo económico, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Además, ha ejecutado proyectos de infraestructura, salud y educación. Si bien ha mantenido niveles de aprobación altísimos, también ha recibido cuestionamientos.

Bolivia en la recta final de una elección clave

El candidato favorito para las elecciones en Bolivia, Samuel Doria Medina. Foto: Twitter
Es llamativo el poco “ruido” que hace en la región, la inminente elección presidencial en Bolivia, que en apenas una semana puede determinar el fin del ciclo socialista en el país andino. Según las últimas encuestas, el empresario Samuel Doria Medina, lidera las intenciones de voto con el 21%, seguido por el ex presidente “Tuto” Quiroga, con 19%, y en trecer lugar el ex militar y eterno candidato Manfred Reyes, con 8%. Recién en el cuarto lugar aparece un candidato vinculado a la fuerza política que lleva gobernando Bolivia más de 20 años, Andrónico Rodríguez, con apenas un 6%. Si bien todavía hay más de un 12% de indecisos, lo probable es una segunda vuelta entre Doria Medina y Quiroga.
Es difícil desde fuera de Bolivia tomar consciencia de la magnitud del terremoto político que vive ese país, donde una feroz crisis económica y cambiaria, la increíble escasez de combustibles en un país que supuestamente nada en gas, y la pelea sangrienta entre el actual presidente Luis Arce y su mentor Evo Morales, han generado el clima ideal para un cambio de gobierno que permita a la nación andina salir del estancamiento. Varios analistas han señalado que una alternancia en el poder en Bolivia, podría implicar el primer paso de un efecto cascada que se podría vivir en varias otras naciones del continente en los próximos dos años, donde gobiernos de izquierda pueden ser desbancados en Chile, Colombia, Brasil y Perú.
ADVERTENCIA. En tanto, el presidente Luis Arce instó esta semana al Ejército a prepararse para enfrentar nuevas formas de desestabilización, tanto internas como externas, durante un discurso pronunciado en Sucre con motivo de la conmemoración de los 200 años de la creación de las Fuerzas Armadas de Bolivia. “Bolivia debe prepararse no solo para enfrentar amenazas convencionales, sino también amenazas híbridas de desestabilización”, declaró Arce, reforzando la necesidad de modernizar el aparato militar ante un entorno internacional cambiante. Muchos se preguntan si la advertencia de Arce tiene que ver con la posibilidad de que un gobierno que no pertenezca a la izquierda, deberá enfrentar una estrategia de desestabilización de parte de figuras como el ex presidente Evo Morales, que hoy mismo se encuentra en pie de guerra con el gobierno, debido a que su candidatura no fue aceptada por el sistema electoral.

Cumbre del bien contra el mal en Cali

La vice colombiana, Francia Márquez, y la activista americana Angela Davies. Foto: Twitter
“Muy buenos días para todos, para todas y para todes”. Con ese saludo, dirigido al espectro completo de géneros, biológicos y autopercibidos, la doctora Adela Parra, de la Universidad Libre, abrió la rueda de oradores que formó parte central del encuentro “Juntas por la Restauración”, realizado en Cali para celebrar el Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes. Allí, las palabras de género neutro como líder, o su plural lideres, cobraron una nueva dimensión inclusiva. En dicho tono, se anunció la presencia de lideresas de todo el mundo, invitadas por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, primera mujer negra en ocupar un cargo de esa jerarquía en el país cafetero. Ante una nutrida concurrencia, mayoritariamente femenina, se reivindicó la urgencia en establecer una agenda feminista antirracial, antipatriarcal y centrada en la dignidad de la mujer como ejes principales del encuentro.
Márquez, que ha estado en el centro de la polémica en su país por gastos excesivos y peleas constantes con el resto del gabinete, dijo que siente esta clase de eventos como un “abrazo”, entre tantas situaciones de violencia política que las mujeres afro deben enfrentar en su vida cotidiana. Y abarcó, dentro de ese abrazo, a las mujeres indígenas, campesinas, trans y lesbianas que también sufren violencia y discriminación. Situaciones que definió como “violencias interseccionales” y sobre las cuales aseguró que es necesario asumirlas y ponerlas en evidencia a fin de lograr su definitiva erradicación. Un verdadero ejercicio de uso de palabras con muchas sílabas.
PATRIARCADO. Entre las visitas que tuvo el evento, se destacó la presencia Angela Davis, nacida en Alabama, Estados Unidos. Davis es una de las figuras más emblemáticas del pensamiento radical afroamericano del siglo XX y XXI. Fue miembro del Partido Comunista de su país y ganó celebridad en los años 70, cuando la acusaron de formar parte del secuestro y tiroteo relacionado con la liberación de presos del movimiento Black Power. La encerraron en la cárcel por casi un año medio, al cabo del cual la liberaron y absolvieron de todo cargo. Desde entonces ha sido una referencia clave del afrofeminismo y una de las principales promotoras de la abolición de las cárceles, por considerarlas un método obsoleto. También llegó para prestigiar el encuentro, la costarricense Epsy Campbell, primera vicepresidenta afro de Latinoamericana y escritora de múltiples ensayos sobre interseccionalidad y empoderamiento de las mujeres afrodescendientes. Cabe destacar, para el lector de Mirada Sur poco acostumbrado a este lenguaje, que el corrector automático de texto, evidentemente patriarcal, no paró de pintar de rojo la pantalla mientras esta nota era redactada. Pero no le hicimos caso.
RESISTENCIA CULTURAL. Entre las fortalezas que se buscaron potenciar, cobra gran protagonismo la cultura. En Colombia, donde el racismo forma parte de la vida cotidiana de millones de personas afrodescendientes, la cultura es una herramienta de resistencia, reafirmación identitaria y poder colectivo para las mujeres negras. A través de ella se denuncia la exclusión y se proponen nuevos caminos. El afrofeminismo en América Latina y el Caribe, como movimiento, tiene su punto de partida formal con el primer encuentro realizado en Dominicana el 25 de julio 1992, fecha que luego sería reconocida como el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.
Es una pena que una causa tan noble y necesaria, como la lucha contra el racismo y por la igualdad de oportunidades, sea dominada en nuestra región por fanáticos de idelogías fracasadas y sin sentido del ridículo.
Nota publicada originalmente en Mirada Sur
Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor